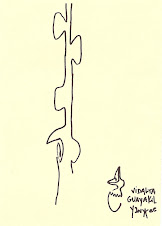Parece que vas explotar. No puedes respirar, ni pensar, ni sentir nada. Oyes un pitido lejano, retumba en tus oídos un ruido incesante, malsano y tenaz. Estás muerta, te acaban de matar. Las garrapatas han ocupado la luna y no hay sitio para nadie más. Sólo ellas, con sus tenazas clavadas en tu carne, chupando la sangre, habitan el lugar que tú habitaste. Desciendes al subsuelo de tu cuerpo y paseando por tus omoplatos famélicos hay una hilera de insectos de armas tomar: angustia, desasosiego, mal aire.
Entonces lo escuchas a Charlie resoplar. Quiere darte un beso y te respira detrás del cuello, dando claras señales de excitación sexual. Te giras en la cama, te revuelves y finges no estar, no atiendes a sus manos que tantean por debajo de las sábanas ni tampoco respondes a su llamada habitual, un juego desgastante ahora que eres mamá. Charlie quiere más. Seducirte, amarte, volverte a poseer como cuando vivíais en el mar y eras sirena, no esta loca falaz convertida en morena. Te deslizas alejando tu cuerpo resbaladizo por las oscuras aguas del mar. Aguas revueltas donde los desperdicios salen a flotar. Charlie vuelve a las andadas; ahora te está acariciando el pecho y quieres gritar, pero sólo consigues decir “No”, con un hilo de voz inaudible, ineficaz. Entonces repites “No, no quiero”. Te giras una vez más, das vueltas en la cama musitando “No, no, no, no quiero. He dicho que NO”.
Luego silencio. No oyes nada hasta que suena la alarma del móvil, que olvidaste desconectar. Te percatas de la escena: estás sola en el salón, te quedaste dormida con la luz encendida. Charlie no está, tu hijo llora en su habitación y en la escalera del edificio resuenan las voces de un encuentro banal: “Vamos, nena, déjame entrar. No te vas a arrepentir, Papito sabe lo que te tiene que dar…”. Tienes arcadas. Vas a vomitar. Corres por el pasillo hasta el baño y ahí agarrada al váter escupes el alma y las ganas de morir.
Son las tres de la mañana, te dormiste esperando inútilmente a que Charlie llegara o llamara… diera señales de vida. Estás tan nerviosa ahora que no puedes calmar a tu bebé, que se retuerce en tus brazos como un animalito herido, malviviente. Te sientes fatal por haberte dormido, por no haber ido a la comisaría apenas llegaste a casa y comprobaste que tu marido no había llegado, que lo del chino había sido fatal y tal vez, ahora piensas, te arrepentirás el resto de tu vida. “Pero, ¿dónde está?”, te preguntas desesperada, “¿por qué no llama?”, crees que te estás volviendo loca. Ahora lo estás. Loca de atar, desquiciada, atormentada por esta irrealidad que te persigue y esta soledad insoportable. Intentas recapacitar. Charlie no toma drogas, apenas fuma un porrito alguna vez. Tampoco juega ni tiene amigos raros, gente especial. Sois de lo más normal. Tu hermana se cansó de preguntarte que qué le veías a ese pobre chaval, si no era nada del otro mundo, ni tenía dinero, ni un trabajo destacado ni una familia de precio, ni siquiera un cuerpo de gimnasio, por mucho que le pese a él. Siempre pensando en sus golondrinas, las migraciones y el mundo animal. “Qué sé yo, qué tiene Charlie”, piensas. Se te escapa el final en voz alta, la palabra esencial. “Charlie, Charlie, Charlie… ¿dónde estás?” ahora gritas y estás llorando aunque intentas no sollozar para no asustar a tu bebé, que te mira abruptamente calmo, sorprendido. Nunca te vio antes en similar estado. Vuelves al salón donde las luces están prendidas y el televisor oscila rayado. Apagas todo dejando sólo una espía, verificas que el móvil esté conectado y te abrigas en los brazos de tu hijo acurrucado.
Te has recostado y las luces se van debilitando hasta que el salón queda sumido en una tenue penumbra. La respiración regular de tu hijo te mantiene en estado de alerta, vigilante en el submundo al que has llegado. Entonces cuentas ovejas, nubes y luego garrapatas, con el corazón en un puño y las pupilas dilatadas.
Lejos de ahí, en una moderna urbanización recién construida, hileras de departamentos abandonados. En uno de ellos, en la oscuridad inmaculada de la noche mediterránea, una parturienta trae a su hijo al mundo. Empuja sin empujar porque la vida llega como un huracán, no hay quien la pare ni quien la empuje, no se puede acelerar ni cronometrar. En una esquina la partera espera agazapada, en silencio, que la placenta acabe de llegar. Luego cruza la habitación gateando con una linterna entre los dientes y, ahí agachada, escudriña el mapa viviente del recién llegado. En la placenta brillan montes, ríos y torrentes bifurcados que serán interpretados por las lunáticas de antaño.
Entonces lo escuchas a Charlie resoplar. Quiere darte un beso y te respira detrás del cuello, dando claras señales de excitación sexual. Te giras en la cama, te revuelves y finges no estar, no atiendes a sus manos que tantean por debajo de las sábanas ni tampoco respondes a su llamada habitual, un juego desgastante ahora que eres mamá. Charlie quiere más. Seducirte, amarte, volverte a poseer como cuando vivíais en el mar y eras sirena, no esta loca falaz convertida en morena. Te deslizas alejando tu cuerpo resbaladizo por las oscuras aguas del mar. Aguas revueltas donde los desperdicios salen a flotar. Charlie vuelve a las andadas; ahora te está acariciando el pecho y quieres gritar, pero sólo consigues decir “No”, con un hilo de voz inaudible, ineficaz. Entonces repites “No, no quiero”. Te giras una vez más, das vueltas en la cama musitando “No, no, no, no quiero. He dicho que NO”.
Luego silencio. No oyes nada hasta que suena la alarma del móvil, que olvidaste desconectar. Te percatas de la escena: estás sola en el salón, te quedaste dormida con la luz encendida. Charlie no está, tu hijo llora en su habitación y en la escalera del edificio resuenan las voces de un encuentro banal: “Vamos, nena, déjame entrar. No te vas a arrepentir, Papito sabe lo que te tiene que dar…”. Tienes arcadas. Vas a vomitar. Corres por el pasillo hasta el baño y ahí agarrada al váter escupes el alma y las ganas de morir.
Son las tres de la mañana, te dormiste esperando inútilmente a que Charlie llegara o llamara… diera señales de vida. Estás tan nerviosa ahora que no puedes calmar a tu bebé, que se retuerce en tus brazos como un animalito herido, malviviente. Te sientes fatal por haberte dormido, por no haber ido a la comisaría apenas llegaste a casa y comprobaste que tu marido no había llegado, que lo del chino había sido fatal y tal vez, ahora piensas, te arrepentirás el resto de tu vida. “Pero, ¿dónde está?”, te preguntas desesperada, “¿por qué no llama?”, crees que te estás volviendo loca. Ahora lo estás. Loca de atar, desquiciada, atormentada por esta irrealidad que te persigue y esta soledad insoportable. Intentas recapacitar. Charlie no toma drogas, apenas fuma un porrito alguna vez. Tampoco juega ni tiene amigos raros, gente especial. Sois de lo más normal. Tu hermana se cansó de preguntarte que qué le veías a ese pobre chaval, si no era nada del otro mundo, ni tenía dinero, ni un trabajo destacado ni una familia de precio, ni siquiera un cuerpo de gimnasio, por mucho que le pese a él. Siempre pensando en sus golondrinas, las migraciones y el mundo animal. “Qué sé yo, qué tiene Charlie”, piensas. Se te escapa el final en voz alta, la palabra esencial. “Charlie, Charlie, Charlie… ¿dónde estás?” ahora gritas y estás llorando aunque intentas no sollozar para no asustar a tu bebé, que te mira abruptamente calmo, sorprendido. Nunca te vio antes en similar estado. Vuelves al salón donde las luces están prendidas y el televisor oscila rayado. Apagas todo dejando sólo una espía, verificas que el móvil esté conectado y te abrigas en los brazos de tu hijo acurrucado.
Te has recostado y las luces se van debilitando hasta que el salón queda sumido en una tenue penumbra. La respiración regular de tu hijo te mantiene en estado de alerta, vigilante en el submundo al que has llegado. Entonces cuentas ovejas, nubes y luego garrapatas, con el corazón en un puño y las pupilas dilatadas.
Lejos de ahí, en una moderna urbanización recién construida, hileras de departamentos abandonados. En uno de ellos, en la oscuridad inmaculada de la noche mediterránea, una parturienta trae a su hijo al mundo. Empuja sin empujar porque la vida llega como un huracán, no hay quien la pare ni quien la empuje, no se puede acelerar ni cronometrar. En una esquina la partera espera agazapada, en silencio, que la placenta acabe de llegar. Luego cruza la habitación gateando con una linterna entre los dientes y, ahí agachada, escudriña el mapa viviente del recién llegado. En la placenta brillan montes, ríos y torrentes bifurcados que serán interpretados por las lunáticas de antaño.